Jorge Majfud’s books at Amazon>>

Las transparencias de un texto
«Sospechó, de golpe, lo que todos llegan a comprender, más tarde o más temprano: que era el único hombre vivo en un mundo ocupado por fantasmas, que la comunicación era imposible y ni siquiera deseable, que tanto daba la lástima como el odio, que un tolerante hastío, una participación dividida entre el respeto y la sensualidad eran lo único que podía ser exigido y convenía dar» (El astillero, 1961)
De la primera a la tercera persona
¿En qué consiste el relato en tercera persona? Podríamos decir que la narración en tercera persona no es otra cosa que la crónica y el comentario cuando el narrador es dios. Un dios que inventa pero ha asumido–o hemos asumido los lectores–que sólo relata lo que observa–un dios pasivo o el Dios de Spinosa. En una obra de ficción, el observador omnipresente es igual al creador (entendiendo por “creador” tanto al escritor como al lector). Pero el escritor/lector crea cada paso que narra y, por un mecanismo que se llama literatura o ficción es convertido en observador pasivo. Paradójicamente, se convierte en un observador que nada puede hacer para alterar el destino de los personajes, el transcurso de los acontecimientos (es el Dios de G.W. Leibniz, de Spinoza, de John Stuart Mill[1]). Si así lo hiciera, perdería inmediatamente su condición de dios omnipresente para convertirse en un dios personal, en el narrador en primera persona. Éste, bien pudiese ser el tipo de narración que se lee en breves pasajes de algunos textos sagrados, como el Antiguo Testamento. Pero nunca aparece con la misma categorización narrativa desde el principio hasta el final de una obra dada, sea de ficción literaria o de ficción/crónica religiosa. Al menos que–ahora de forma consciente–un día alguien se tome el trabajo de escribir una novela bajo estos preceptos–la tercera persona que modifica los acontecimientos e influye sobre sus propios personajes y no se convierte, en ningún momento, en primera persona.
Tradicionalmente–dice Franz K. Stanzel–la oposición entre “perspectiva interna y externa incluye la distinción tradicional entre punto de vista omnisciente y limitado. Hay una gran afinidad entre perspectiva externa y omnisciencia, y una incluso mayor entre perspectiva interna y punto de vista limitado. Hay también una gran afinidad entre perspectiva interna y visión interior, pero como conceptos teóricos deben ser separados. Las visiones interiores, que son los pensamientos de los personajes, también pueden presentarse desde la perspectiva externa de un narrador autoral” (Stanzel, 260).
Ahora, sólo con la observación absoluta no basta. También es necesario conocer lo invisible: los pensamientos y las emociones de cada personaje. Para ello hay dos caminos: el narrador en tercera persona simplemente puede apropiarse del interior de los personajes, hablar de los otros como si hablara de sí mismo; hablar de si mismo como si fuese otros; o, en su defecto, adivinar esa interioridad basándose en los reflejos humanos de los pensamientos y de las emociones, esto es, los gestos y las palabras–“un leve balanceo de la cabeza denotaba confusión…”
Éste es el caso de Los Adioses. El narrador está humanizado en uno de los personajes. Dios se ha hecho hombre para convivir con los misteriosos mortales. Y–al igual que en la tradición teológica cristiana–el narrador omnisciente no pierde al “rebajarse” a la condición de ser humano, sino todo lo contrario: su ganancia es doble: por un lado adquiere los defectos de sus destinatarios –los lectores; por otro, se hace comprensible para los mismos, habla su mismo idioma, el idioma de los defectos, las mezquindades, las imperfecciones. El narrador pasa a ser dato del problema.
Fernando Ainsa, en Las trampas de Onetti [2], dice: “La contemplación de lo que hacen los demás es la condición ideal del testigo y forma inequívocamente el punto de vista desde el cual una historia es narrada. En esa misma medida, las novelas y cuentos son relativizados en la formulación de sus posibles verdades y convertios en una hipótesis agresiva de arbitrariedad cierta”. Y más adelante, refiriéndose a Los adioses: Esa relativización por la marginalidad y el aparente desinterés del protagonista en contarla, hace que “una historia sea conocida, sin entenderla bien”. […] “El procedimiento de contar la historia a través de la versión de terceros, pasivos y espectadores de las acciones de los protagonistas principales, permite a Onetti amortiguar la explicación de toda emoción y, fundamentalmente, de toda certeza”.
Fenomenología general de la forma narrtiva
El pozo refleja el punto de vista existencialista que se haría célebre por causa de otra novela francesa, La náusea, publicada el mismo año, en 1939. El uso del relato en primera persona no responde sólo a una razón de estilo. Rara vez sólo el estilo, la técnica o la mera invención logran sostener una propuesta literaria más allá de la anécdota. “Hace un rato me estaba paseando por el cuarto y se me ocurrió de golpe que lo veía todo por primera vez. Hay dos carteles, sillas […] Caminaba con las manos atrás, oyendo golpear las zapatillas en las baldosas, oliéndome alternativamente una de las axilas […] Recuerdo que, antes que nada, evoqué una cosa sensilla: Una prostituta me mostraba el hombro izquierdo…” En este caso–como en La náusea–el mundo está visto a través del protagonista-narrador-lector. El lector debe perder su yo e incorporarse a la experiencia angustiante de ser uno-solo-en-el-mundo hasta los límites del solipsismo, donde la existencia del mundo queda reducida a su sospechosa percepción.
Aquí el relato se encuentra cerrado y abierto al mismo tiempo: sólo tenemos la perspectiva de una persona que se confunde con el autor-narrador. Por otro lado, si el lector se desprende de la subjetividad del protagonista-narrador quedará más libre de conjeturar: el protagonista-narrador irradia su subjetividad, es posible que se equivoque en sus percepciones, como un demente nos narra un hecho y nosotros, los lectores-intérpretes nos consideramos capaces de separar los hechos de la subjetividad del protagonista-narrador. Diferente, el dios-narrador nos limita esta posibilidad: no podemos saber más que él. De hecho, es probable que el dios-narrador nos esté ocultando datos, hechos, causas, futuras consecuencias. Nos lo oculta para engañarnos, entretenernos o entretenerse él con nosotros. Lo asumimos. El protagonista-narrador puede ser genial, pero en todo momento es un par nuestro, posee nuestra misma condición ontológica. Incluso puede ubicarse debajo del lector, escondido en la forma de un idiota, de un niño, de un déspota o de un inmoral. El lector, entonces, es capaz de ver a través de su protagonista-narrador; ver hechos, verdades y mentiras. El relato ocurre en un nivel próximo al lector, pero el texto se desarrolla, con todas sus lecturas, más allá de esa transparencia, semi-transparencia u opacidad. Ver más y mejor de lo que puede hacerlo el protagonista hundido en su contexto ficticio, alucinante. Sin embargo, lo mismo no es posible–o casi no lo es–cuando nos enfrentamos al dios-narrador. Sólo una lectura meta-texutal podría ir más allá de la narración del dios: es decir, el lector podría advertir posibilidades éticas, ideológicas del texto. Pero si nos remitimos al campo específico de la ficción, la verdad de los hechos estaría controlada y decretada por el dios-narrador. Toda hermenéutica se reduciría a su interior, a su texto: como si una catástrofe mundial hubiese dejado solamente ese texto para que los nuevos hombres y mujeres recuperasen la memoria, una memoria parcial, dirigida por el dios-narrador, incompleta, cierto, pero sería lo única referencia textual de un universo que dejó de existir o existe sólo dentro de los márgenes de ese texto. Ejercicio que no se diferencia mucho del que ejercen algunas sextas fanáticas y religiosas: se cuentan las palabras heredadas, se las congela y toda nueva verdad deberá remitirse a ellas. Lo que el dios-narrador omita no existe; lo que él dice no se contradice.
En el primer caso el autor–el escritor–queda absuelto de sus ideas, de sus juicios y prejuicios–: todos recaen en la naturaleza independiente de su creación, de su personaje. Es probable que los méritos del personaje recaigan sobre su creador; no así sus defectos que, paradójicamente, podrían constituirse en las virtudes de la creación. En el segundo caso, una lectura metatextual lo responsabilizará por sus errores.
Dentro del texto–Los adioses–existen otros textos, una sociedad de textos a través de cuyas sucias transparencias el lector y los protagonistas deberán ver. Son los diálogos, las cartas que llegan de lejos, los fragmentos “materiales” que también engañan.
La transparencia permite ver otras realidades, pero esas realidades están deformadas por su propio cuerpo, por la heterogeneidad de su transparencia, por la suciedad que la oscurece y la confunde: prejuicios, imposibilidad de confirmaciones, creaciones equívocas que no poseen una categoría epistemológica diferente al resto de las confirmaciones verdaderas.
En Los adioses el uso de tercera persona no alcanza la categoría del dios-narrador. No ha habido un momento de revelación negativa; desde el comienzo sabemos que el que narra los hechos es uno de los personajes y, por lo tanto, la narración procede desde dentro del mismo texto. Es el texto–a través de una de sus partes–que se construye a sí mismo, como un gusano de ceda entreteje su propio capullo. “[Yo] Quisiera no haber visto del hombre…” Así comienza Los adioses, ubicando al lector en el lugar que el texto quiere ubicarlo, evitando otro posible juego, otro posible desengaño que bien hubiese sido parte del mismo autor de otros textos. Desde entonces sabremos que es un observador privilegiado, tendrá gran parte de nuestro crédito, pero será víctima también de nuestra crítica y discrepancia. Su categoría ontológica lo permitirá. También permitirá igualarnos con él y, de alguna forma, participar en la narración, introducirnos como lectores-personajes en el texto para participar de la vergüenza de sus errores, de sus prejuicios, que son los nuestros y de nadie más. En ningún momento el autor es responsable de la trampa literaria: no tenemos excusa, el autor está ausente y somos nosotros quienes reconstruimos la conducta histórica y colectiva de enjuiciar hechos y personas por sus apariencias. Esta reconstrucción que hace el protagonista-narrador–y es fuertemente confirmada por el lector–se debe a la misma necesidad humana de unir hechos inconexos, de obtener una estructura coherente en un conjunto caótico, lo cual no es otra cosa que la mismo fenómeno narrativo: dados ciertos acontecimientos, párrafos, capítulos, siempre–o casi siempre–se obtendrá una historia, una conexión muchas veces cautiva de la concatenación de causas-efectos, ya sean físicos, psicológicos o sociales. La reconstrucción nos pertenece a los lectores-observadores, en una novela, en un cuadro o en la realidad fragmentada de una ventana. Los hechos pueden ser dados–si suscribimos cierta idea de realidad exterior–, pero la narración nos pertenece y está construida con los únicos materiales que conocemos: aquellos que aprendimos a manejar en nuestra sociedad, juicios y prejuicios, razones y absurdos que han modelado nuestra identidad y nuestra visión de las cosas y de los otros.
Desde el momento en que no somos dioses, todo es objeto de lectura y de interpretación: la mirada de una mujer, la curiosidad de un perro, el movimiento de las nubes. Esa interpretación única es libre: está dirigida por las ideologías y los paradigmas–éticos y cosmogónicos–que forman parte de nuestra existencia individual y social. Lo único absoluto son las diferencias: la lectura de un texto–de una realidad–puede estar condicionada por el propio texto, por la propia realidad o no. En el texto pueden estar incluidas las leyes que regirán la conducta del lector y éstas pueden ser leyes liberales o autoritarias.
En el caso de la narración en primera persona estamos ante leyes liberales o democráticas–si se me permite la metáfora–ya que el lector se encuentra más libre de recurrir a un conjunto más amplios de prejuicios–los de su propia realidad, los del resto del Universo humano. Generalmente la narración en tercera persona incluye dentro de su cuerpo la imposición de una visión privilegiada. Si logramos cuestionarla corremos el riesgo de salirnos del texto. Es una herejía y, por lo tanto, seremos expulsados de la sexta. No se puede cuestionar una sola palabra del dios-narrador sin dejar de creer en él, en todo su texto. La narración en tercera persona nos requiera fidelidad ortodoxa.
En cambio, al cuestionar al personaje-narrador no nos estamos saliendo del texto: lo estamos reconstruyendo desde dentro del mismo, usando o modificando sus leyes humana de reracionamiento que existe entre cualquiera de los personajes, del personaje-narrador y del lector-personaje.
Sobre la independencia de un texto
Es verdad que se puede considerar al texto como un universo propio, “independiente” de su autor y del resto del universo. Esta consideración es un ejercicio intelectual totalmente válido, gracias al cual se pueden obtener una riqueza significativa que no se obtendría si nos dejásemos engañar por la idea de que el autor es la palabra autorizada para interpretar su propia obra.
Sin embargo, ésta no es más que una formulación ficticia. Sería una falsedad absoluta declarar que un texto puede tener una vida independiente, ya que cada palabra está impregnada de intertextualidades: de historias, sociales y personales. De hecho, eso es lo que se pretende delos Libros Sagrados: la interpretación al pie de la letra pretende que el mensaje dependa del significado de cada palabra, de cada frase, de cada párrafo y de cada metáfora. Sin embargo, como esto es imposible–la independencia metatextual–, toda interpretación se la asienta en el contexto social, político, económico y cultural del lector ya que éste es transparente, es decir, no es percibido por el lector con la intencsidad que podría percibir un cambio semiótico, como ser la interpretación “aparentemente” contradictoria de una orden o prescripción atendiendo “rigurosamene” al contexto socio-cultural original. Lo cual es un error flagrante cuando se busca la intención original del texto y no el mero proselitismo o la justificación teológica de una determinada sexta.
Es, en este sentido, que me animaría a firmar que para una exhaustiva revisión e interpretación de una novela–o cualquier otra obra de ficción–más importante que la consideración del autor lo es la consideración del contexto socio-cultural en la cual se concibe la obra. Desde este punto de vista–el más interesante, creo yo–el autor es casi un detalle prescindible, una anécdota a veces molesta para la literatura y algo interesante para el oficio de vender libros.
La tercera persona en Los adioses
En La vida breve la conciencia–del texto, del autor–acerca de este juego de transparencias, de puntos de vistas narrativos, nos hace un guiño que es resumido por Rodríguez Monegal[3]: “Y si Onetti crea a Brausen, por un acto de imaginación (…) Brausen crea a Juan María Arce y, luego, a Díaz Grey por un expediente similar” Y, más adelante: “[En Los adioses] intenta una nueva forma de narración: el relato en tercera persona que, sin embargo, asume un único y exclusivo punto de vista. […] Aquí la perspectiva desde la que se ve toda la novela, está fijada por un personaje secundario, que equivale a un testigo y es, realmente, un ‘narrador’. La distinción entre autor y narrador es mucho más clara en esta novela que en La vida breve. Por eso, Los adioses, si bien es inferior a otras novelas de Onetti, es un relato de gran importancia para comprender su visión narrativa” (Monegal, 40)
Ahora, entremos directamente a la espesura del texto y cortemos un ejemplo directamente de allí: “El doctor Gunz le había prohibido las caminatas; pero solamente usaba el ómnibus para volver al hotel cuando llevaba en el bolsillo uno de los sobres escritos a máquina. Y no por la urgencia de leer la carta, sino por la necesidad de encerrarse en su habitación, tirado en la cama con los ojos enceguecidos en el techo, o yendo y viniendo de la ventana a la puerta, a solas con su vehemencia, con su obsesión, con su miedo a la esperanza, con la carta aún en el bolsillo…”[4]
En este párrafo podemos ver una técnica característica no sólo de Los Adioses, sino de otras novelas de Onetti: El relato en primera persona desde el punto de vista del dios-narrador, es decir, de la tercera persona. De esta forma, el protagonista-narrador no pierde su condición humana, conjetural, pero asume uno de sus defectos como virtud divina: la imposible capacidad de penetrar en la subjetividad ajena, en su intimidad, se convierte en fuente de conocimiento. Este conocimiento será, un nuevo filtro o transparencia. El lector, al despegarse del narrador, deberá decidir la construcción del relato: la información que recibe es sobre el personaje aludido, sobre el narrador o sobre ambos, aunque deformada. De nada–o con efecto inverso–servirá la aclaración que hace una página más tarde: “estaba solo, y cuando la soledad nos importa somos capaces de cumplir todas las vilezas adecuadas para asegurarnos compañía, oídos, ojos que nos atiendan. Hablo de ellos, de los demás, no de mí”
Finalmente, las cartas que lee el protagonista-narrador es capital para la “resolución” de la trama. O, mejor dicho, sólo para “completarla”. Las cartas poseen una categoría material superior a las conjeturas del narrador. Su lectura es la misma que hubiese hecho un dios-narrador mientras la mujer la estaba escribiendo o mientras permanecía oculta en la oscuridad de un cajón. La revelación por parte de uno de los protagonistas posee un efecto doble: no sólo actúa sobre el lector, sino sobre otro protagonista, en este caso, el narrador.
Sin embargo, si bien aceptamos que la carta–el fragmento–es una revelación, el texto incuestionable, al hacerlo no estamos haciendo otra cosa distinta a lo que ya habíamos hecho junto con el narrador: conjeturar. Deducimos o abducimos según relaciones no probadas: la carta debió ser escrita por la mujer imaginada, debió estar dirigida al enfermo, aludía a quien suponemos era su hija, a una relación diferente a la supuesta anteriormente. Adivinamos que hasta el autor–Onetti–asumía los mismos hechos. Pero, en cambio, no lo hace el texto: él nos ha enseñado a desconfiar. No podemos fiarnos de una conjetura ajena donde no hay dios-narrador. Todo son presunciones y prejuicios que el lector–como el narrador–une, construye, arma como un mosaico, inventando las partes que faltan.
Onetti: técnica y autor
Dijimos que la cosmovisión del autor se refleja en el uso de sus técnicas de escritura. Brevemente, podemos decir que en Onetti el escepticismo y la desconfianza forman un par dinámico que se retroalimenta y genera su mundo propio, que no es más ni menos ficticio que el realismo de los grandes empresarios, de ministros y lustrabotas.
En el caso de Onetti, si no fue totalmente consciente de ellos, por lo menos lo dejó expresó con lucidez: “Para Dorotea Muhr, que me ha estado queriendo por más tiempo que ninguna otra, y me ha mentido menos que las demás, y mejor”[5] Claro, no es posible ser un sobreviviente escéptico y al mismo tiempo carecer de ironía.
José Donoso dice, en el prólogo a El Astillero “su mundo abierto pero sofocante nos convence de la existencia de su tiempo y de sus fluctuaciones […[ nos agudiza la emoción al no darnos soluciones, sino proponernos una encadenación de preguntas. ¿Quién las contestará? Nadie, es evidente.”
Ahora, el mundo onettiano es abierto y cerrado al mismo tiempo. Desde un punto de vista semiótico, la apertura está dada en la lectura ambigua, plurisignificante. En cierta forma el lector no encontrará interpretaciones amuralladas, nunca será pasivo: deberá interpretar, su trabajo será el de un monje que ejercita la hermenéutica, el de un cabalista que explora otras posibilidades textuales.
Sin embargo, desde un punto de vista existencial, se podría decir que el mundo onettiano está cerrado. Lo han cerrado la falta de esperanzas, de redención, el escepticismo. ¿Es contradictoria la técnica con la visión cosmogónica del autor? No, en absoluto. ¿Qué infierno más temido puede haber que la duda y la infinita ambigüedad, la indefinición? ¿Qué universo más cerrado puede haber que el laberinto, por más amplio que sea–por su misma amplitud?
Jorge Majfud
Bibliografía
- Ainsa, Fernando. Las trampas de Onetti, University of Yale, 1970
- Onetti, Juan Carlos. El astillero. Seix Barral, 1978.
- Onetti, Juan Carlos. El pozo, para una tumba sin nombre. Ed. Seix Barral, 1979
- Onetti, Juan Carlos. La vida breve. Sudamericana.
- Onetti, Juan Carlos. Los adioses. Ed. Grijalbo Mondadori. S.A. Barcelona 1995
- Rodríguez Monegal, Emir. Prólogo de Obras completas de Juan Carlos Onetti. Ed. Aguilar, Madrid 1979.
- Saer, Juan José. Más allá de las modas. Phcuentos Nro. 1
- Stancel, Franz K. Towards a Gramar of fiction, 1978.
[1] Guillermo de Conches decía que Dios podía hacer un ternero del tronco de un árbol, pero jamás lo había hecho.
[2] Ainsa, Fernando. Las trampas de Onetti, University of Yale, 1970.
[3] Rodríguez Monegal, Emir. Prólogo de Obras completas de Juan Carlos Onetti. Ed. Aguilar, Madrid 1979.
[4] Onetti, Juan Carlos. Los adioses. Ed. Grijalbo Mondadori. S.A. Barcelona 1995. Pág. 40.
[5] Saer, Juan José. Más allá de las modas. Phcuentos Nro. 1
Jorge Majfud’s books at Amazon>>


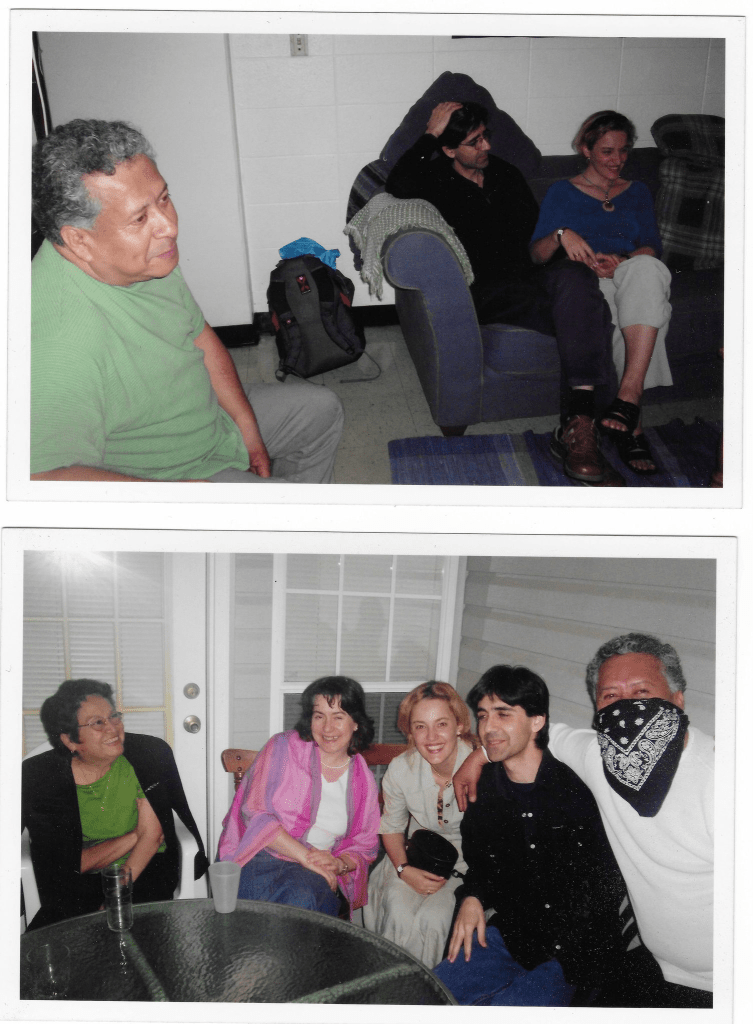

Debe estar conectado para enviar un comentario.